La Revolución de los Caballeros. Las Élites Criollas y la Revolución
- KOINON
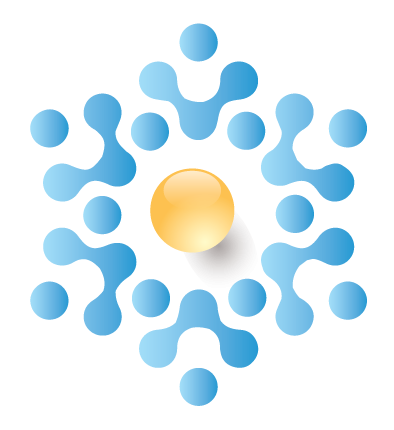
- 16 jul 2020
- 6 Min. de lectura
Por Jorge Osvaldo Furman y Silvano Pascuzzo

El presente texto, es parte de una ponencia sobre la Revolución de Mayo, presentada durante unas jornadas de Ciencia Política, en la Universidad Nacional de la Matanza, en abril de 2010.
En 1808, España comienza a transitar el momento más importante de la era contemporánea. La dinastía gobernante – los Borbones – se ven obligados por Napoleón – por sus propias limitaciones – a ceder el control de su propio país al invasor extranjero. Bonaparte creía que con la aplicación de la fórmula “divide et impera” (un clásico en su admirada Roma Republicana e Imperial), la vieja y caduca estructura de la monarquía española se vendría, de un solo golpe, abajo. La Iglesia y la aristocracia tendrían que ceder el paso a las reformas laicistas y liberales de la Francia Revolucionaria, de la cual él se consideraba el legítimo y real heredero. Fernando VII y Carlos IV, no eran más que pusilánimes y obtusos individuos, cegados por la ambición y la ignorancia, incapaces de oponer la resistencia efectiva a sus deseos, que eran por entonces ley en todo continente europeo. Con el ejército de Murat y la influencia administrativa de la burocracia de París, España se incorporaría rápido y bien al orden implantado desde 1793, sin avatares imprevistos ni demasiados esfuerzos.
Sin embargo, el pueblo español tenía algo que decir al respecto; algo que, evidentemente, no sería del agrado de Napoleón ni de sus mariscales de campo. Quería seguir viviendo, como había vivido siempre, bajo la autoridad conjunta del Rey y de sus sacerdotes consejeros. Las masas no deseaban, como creía Bonaparte, ser liberadas; pues consideraban a los franceses, invasores más que libertadores. Celoso lector de los clásicos, el Emperador había olvidado la resistencia de Sagunto en épocas antiguas o el sitio de Numancia; así como la larga lucha contra los moros, de ochocientos años de duración. La autoridad era, en efecto, débil y obtusa; pero los pueblos, conscientes de su identidad y de su fuerza, iban a demostrar un carácter mucho más firme que el de sus gobernantes. Harían, desde 1808, una guerra total contra el ocupante; guerra que, finalmente, ganarían.
Ese es el momento en el cual América comienza su camino a la Independencia Política. Pues, como lo ha señalado correctamente Tulio Halperín Donghi, el aislamiento con respecto a la metrópoli, consecuencia del dominio británico del mar, agudiza las contradicciones internas en Indias, presentes ya desde los remotos días de la Conquista, acelerando los procesos centrífugos y las diferencias económicas, sociales e ideológicas, entre regiones y grupos. La Revolución es pues el desenlace, nunca fatal, de las tendencias de mediano y largo plazo, que se inscriben en el marco de las tradiciones ancestrales de dominio y explotación, de estructuras tan viejas, que se presentaban a sus contemporáneos de modo imperceptible, casi insignificante. Algo muy difícil de discernir para quienes siempre habían vivido bajo la autoridad de uno de los imperios más antiguos y poderosos de la Tierra. Aquel “en el que nunca iba a ponerse el Sol”.
Pero desde el punto de vista institucional, la caída de los Borbones de España no era más que otro capítulo de las desdichas sufridas por los reyes europeos, a partir de Julio de 1789. Una Legitimidad Tradicional, largamente elaborada por juristas, teólogos y comentaristas del derecho, se estaba derrumbando por la emergencia brutal de las masas, poseídas – a los ojos de la aristocracia – por un violento odio de clase y por una primitiva y visceral ansia hacia los objetos que tenía demasiado lejos hasta entonces como para desearlos, entre ellos, el Poder. Decisiva cuestión, que iría a marcar los acontecimientos futuros con un sello inalienable. Porque no eran acaso los pobres urbanos y los campesinos, quienes se enrolaban en los ejércitos que levantaba Napoleón a lo largo y a lo ancho de Europa. España era, a los ojos de los jacobinos que rodeaban al dueño de Francia, más que una pieza accesoria en el engranaje de una nueva era de cambios irreversibles en materia política y social. Una de las últimas murallas de la reacción aristocrática y clerical, enemiga de las Luces y de los Derechos del Hombre. Muralla que, en esencia, ya estaba podrida en sus cimientos, y que apenas con empujarla cedería, derrumbándose estrepitosa pero fatalmente, luego de corta lucha.
Es evidente que las élites americanas no ignoraban las implicancias que podía tener en América la crisis española. Lo atestigua la simultaneidad de los levantamientos ocurridos desde Caracas a Buenos Aires, desde Bogotá a Santiago de Chile; así como las formas que éstos adquieren desde el punto de vista institucional: reproducen las Juntas Regionales de la Península, creadas al calor de la lucha popular contra Murat y sus tropas. Es que el modelo es parte de una tradición heredada de ocho siglos de existencia, muy difícil de erradicar entre los sectores cultos de Indias, educados en los valores españoles y en sus usos y costumbres; lo que, por otra parte, parecía convertirlos en los únicos y legítimos herederos del orden colonial en crisis. Comerciantes, militares y sacerdotes, van a iniciar una forma de Revolución que, en sus modos, era muy española. Eran los funcionarios reales quienes, en gran parte de los casos, las encabezaban e intentaban canalizarlas, con mayor o menor éxito. La Independencia es un sueño que se perfila de a poco, al mismo tiempo que la debilidad de la metrópoli no deja, a pesar de los temores y las dudas, otro camino.
Desde 1810, las Indias ven surgir en sus puertos y ciudades más grandes, una revuelta de criollos blancos, que interesados en el Libre Comercio con la Gran Bretaña, se lanzan por el camino sin retorno del alzamiento revolucionario contra la Corona y sus representantes locales. Y no es España quien los combate, sino los europeos y americanos realistas del Perú y de México, centros del Imperio desde el siglo XVI; y los derrota. En 1814, a la vuelta de Fernando VII al trono, solo Buenos Aires resiste – rebelde – la contraofensiva de los leales, apoyados – luego de cuatro años de soledad – por unas tropas venidas desde Europa. Es el fin de un ciclo que tanto Bartolomé Mitre como Tulio Halperín Donghi, han sabido identificar con agudeza; el comienzo de una guerra total, en la que los pueblos – armados – toman el relevo de las élites, y extienden la Revolución, tanto geográfica como socialmente.
En el Río de la Plata, Mayo es, como bien lo dijera Mitre con orgullo: “una Revolución de Caballeros”; la ruptura no va implicar más que un relevo en los nombres que ocupan el poder; muchos de ellos – como Belgrano, Castelli, Moreno y Paso – miembros reconocidos de la administración borbónica en Buenos Aires, o de la clase comercial del puerto, asociados al comercio de Cádiz, como Matheu o Larrea. Son, en su gran mayoría, monárquicos por educación y por valores, y no desean en lo social grandes cambios. No conocen el interior de América del Sud, salvo por alguna estadía breve en las universidades del Alto Perú, y creen posible, al amparo de las circunstancias, avanzar con la apertura económica, sin entregar a otros el control de la maquinaria administrativa que arrancan al Virrey, de haberlo utilizado. Quieren romper con España, pero desean – ya lo hemos dicho – ser sus directos y exclusivos sucesores. No conciben, salvo alguna excepción que confirma la regla, una realidad que puede desviarse de lo que consideraban, con naturalidad, el orden legítimo; fundado en su control económico y administrativo del Estado y la sociedad americanos.
Pero, al mismo tiempo, no pueden estos hombres cultos y de buena posición, darle a sus pueblos un Gobierno Legítimo. Fracasan como constructores de un Estado fuerte y centralizado. No siguen el ejemplo francés y norteamericano; sino que copian los defectos y debilidades del impotente liberalismo español, que en Cádiz no se anima a romper del todo con la monarquía, para fundar ex novo un Régimen Republicano. La Máscara de Fernando resume esa timidez política y ese conservadurismo social que caracterizará a los jefes de la Revolución, hasta 1820 y más. La crisis de 1810, será el inicio de una crisis de legitimidad que permanecería como una característica de los tiempos, hasta 1853. Nada es definitivo, todo es provisorio. Las fuerzas que iban a intervenir ahora, a partir de 1814, iban a agregar con su dinamismo y su fuerza, nuevas tribulaciones


